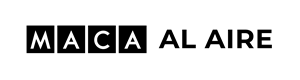Por Rafael Porzecanski ///
Lincoln Maiztegui Casas fue una rara avis de la sociedad uruguaya que tuve el privilegio de conocer. El primer encuentro ocurrió en la primavera de 1999 cuando mi amigo Marcelo Sibille me invitó a visitar la casa de Lincoln un sábado de noche.
Yo tenía entonces 24 años y acepté esa propuesta en calidad de aperitivo, pensando que luego podríamos continuar nuestra aventura en alguna discoteca capitalina. Llegamos a su apartamento de la calle San José, donde vivía en aquel entonces, sobre las 9 de la noche. Nos fuimos pasadas las 7 de la mañana (tras declinar amablemente la insistencia de Lincoln en seguirla un rato más).
Esa larga noche, nos sentamos en su mesa de comedor llena de libros y un gran cenicero para volcar los restos de su pipa. Discutimos de historia, de política, de literatura, de cine. Lo escuché ser lapidario con Benedetti y benévolo con Galeano. Comprobé su admiración por Napoleón, me resultó desopilante su furia contra Mariano Arana y Yasser Arafat (en ese orden). Me identifiqué completamente con sus elogios a Bernardo Berro, discrepé abiertamente con su liberalismo tabaquista y sus críticas hacia mi ídolo tanguero, Roberto Goyeneche. Era notorio que a Lincoln le gustaba ser escuchado. Quizás menos evidente, pero igualmente cierto, era que Lincoln sabía escuchar.
Esa noche, en medio de tantas palabras, tampoco faltó la música. Entre Marcelo y Lincoln, recibí un genuino curso de introducción al género lírico, mientras emergían voces de tenores y sopranos desde sucesivos discos de pasta. Las últimas horas de aquella velada fueron de puro ajedrez, de partidas rápidas donde “ganador queda en cancha”, de repaso de partidas memorables disputadas por grandes maestros y de finales artísticos. Aquella noche, durante más de diez horas, no hubo un solo segundo de aburrimiento.
Después de ese encuentro, vi a Lincoln unas cuantas veces más. No fueron demasiadas, pero fueron todas inolvidables. Algunas veces se repitió ese peculiar terceto de la primera noche (invariablemente desde las primeras horas de la noche hasta la salida del sol). Otras veces los encuentros fueron junto a otros testigos y protagonistas.
En una ocasión, pasamos a saludarlo por su cumpleaños. En la reunión habría unas veinticinco personas, todas sentadas en ronda. Serían unos seis o siete familiares, su amigo y colega Eduardo Espina y el resto todos alumnos suyos del PREU, el Instituto Pre Universitario. Entre Lincoln, una de sus primas y esos adolescentes (cuya adoración por su profesor era más que evidente) hubo una larga guitarreada con varios tangos, habaneras y folklore. En ese repertorio, la canción más joven tendría unos 90 años.
En el invierno de 2002, lo visitamos junto a Marcelo para otro cumpleaños. Era una nutrida reunión en medio de un país crujiente y fracturado. Como se podía esperar tratándose de Lincoln, la fauna presente incluía blancos, colorados y frenteamplistas. Rápidamente se formó un áspero debate sobre la crisis y sus culpables. “¿Así que la culpa de todo la tiene el Foro Batllista?” le espetó indignado un militante colorado a otro frenteamplista. Lincoln, en esa oportunidad, fue más espectador que protagonista y seguramente disfrutó en su interior haber sido regalado con una fuerte discusión en su aniversario. ¡Qué mejor regalo que un debate de posiciones irreconciliables para Lincoln!
Otra de las veces que me topé con Lincoln fue en el Club Modelo. Tras salir derrotado de un torneo de ajedrez, tuve el consuelo de detectarlo sentado en una de las mesas de la cantina. Se hallaba rodeado, casi acorralado, por una multitud (casi todos jóvenes) que escuchaba su análisis de una partida y se reía con sus bromas intercaladas. Si tuviera que escoger un solo adjetivo para describir a Lincoln elegiría sin dudarlo “magnético”. Así estaban esos jóvenes aficionados al ajedrez, atraídos hacia Lincoln por una fuerza invisible pero cierta, un poco intoxicados por el juego, otro poco intoxicados por Lincoln. Así quedé yo también, que no tuve otra opción que arrimar una silla a esa gran mesa que estaba quedando pequeña.
Al despedirte, no deseo que descanses en paz querido Lincoln. Tratándose de ti, sería como insultarte. Tu cielo, en cambio, debería ser una nube hecha de humo de pipa, esa gran mesa de comedor llena de libros, una máquina de escribir, un Nacional campeón, un tablero, unos cuantos amigos, otros cuantos alumnos y algún personaje menor de la escena local sacándote de las casillas. Sería plena justicia que pudieras vivir tu muerte así como supiste vivir tu vida.
***
Nota relacionada
Adiós a Lincoln Maiztegui (1942-2015): El recuerdo de tres de sus contertulios de En Perspectiva
Foto: Lincoln Maiztegui en el Palacio Legislativo durante una mesa redonda organizada por el Partido Colorado en ocasión de los 25 años del restablecimiento de la democracia en Uruguay, 17 de agosto de 2010. Crédito: Javier Calvelo/adhoc Fotos.