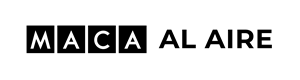Por Ana Ribeiro ///
Estaba tan delgado que cuando me abrazó pude sentir cada uno de sus huesos por debajo del saco, que flotaba sobre su figura alta, ya algo encorvada. Sentí que estaba cerca el final, pero aparté la idea, le recomendé cosas como si fuera una madre (“comé más, no fumes, por favor”); recibí como respuesta su callada sonrisa. Sé que era un polemista y de los duros, implacable con la palabra, rápido, agudo, porfiado. Pero conmigo era un caballero amable y ceremonioso, que invariablemente me decía “querida”.
Presentamos, a dos voces, el que resultó ser su último libro, el segundo tomo de Doctores. Era su homenaje a los grandes hombres ilustrados pero de acción, que desde el periodismo, la política y la cátedra, hicieron al país, tanto como (o junto a) los caudillos, a los que también supo dedicar dos sendos tomos.
Se empeñaba siempre en aclarar que no era historiador, sino un simple profesor de historia que amaba su profesión. Algo de razón tuvo, hasta que escribió sobre el período de la dictadura: ese tomo de Orientales lo hizo historiador, porque –como decía Michelet– uno es padre, pero también hijo de sus libros.
El Lincoln historiador es hijo de aquel tomo en que investigó para llenar vacíos que la cercanía de los hechos no había dejado ver o completar; que entrevistó, leyó prensa de época, sumó recuerdos personales, documentación inédita y un perfecto ejercicio de búsqueda de equilibrio y equidistancia. Loable ejercicio, en aquel torbellino de apasionamiento que era Lincoln. Logró un magnífico libro y un título que nadie pudo cuestionarle nunca más, ni siquiera él, en nombre de su propia humildad.
La última vez que lo vi, poco después de la presentación de ese libro, fue en ocasión de otro, El bien nacer, de Marta Canessa. Un brindis realizado para celebrar esa nueva edición, en casa de la familia Sanguinetti, convirtió a Lincoln en el centro de la reunión. Le costaba un poco escuchar a los demás y preguntaba ansiosamente cuando algo se escapaba a su disminuido registro auditivo, pero conservaba su poderosa voz intacta.
Opinó, agregó datos fantásticos sobre tal o cual personaje histórico, pero sobre todo recitó incansablemente. Canciones, poemas, páginas de prosa, descripciones de personajes, párrafos inolvidables de tal o cual libro, letras de tango, de viejas canciones infantiles. La amada figura de su madre, central en su vida, sobrevolaba casi todos los recuerdos que iba desgranando con cada recitado.
Una energía potente y admirable habitaba aún su debilitado físico. Fue feliz esa noche, brindó, comió y río con ganas, pero advirtió –con alegorías y alguna que otra frase sutil– que sabía cercano el final. Luego se fue a Europa, donde repitió veladas como aquella con sus muchos amigos españoles e italianos. Se despidió de todos y finalmente volvió a su país a morir.
Mi agnosticismo me impide el consuelo de imaginarlo, tablero de ajedrez en ristre, discutiendo alguna teoría o amenizando reuniones celestiales. Nunca puedo perdonarle “a la muerte enamorada” (de la que hablaba Miguel Hernández), cuando se lleva a mis amigos. La entiendo, pero no le perdono la avaricia. Tampoco le perdono la progresiva, implacable orfandad en que nos va sumiendo, como personas y como ciudadanos.
***
Nota relacionada
Adiós a Lincoln Maiztegui (1942-2015): El recuerdo de tres de sus contertulios de En Perspectiva